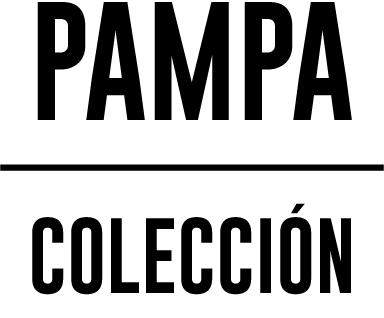Sobre Guitarreada (1926), de Florencio Molina Campos
por Laura Isola

Ricardo Güiraldes publicó Don Segundo Sombra , la novela que intentaba renovar la literatura gauchesca del siglo xix, en 1926, cuando el siglo xx ya había empezado con suficiente tiempo como para mostrar otros aspectos de la modernización de Buenos Aires: no solo de la ciudad, sino también del campo. Será el texto que cuenta, en primera persona, la historia del aprendizaje de Fabio Cáceres: desde los catorce años y sus recuerdos como huérfano, hasta el desenlace y la separación definitiva de Don Segundo, el gaucho iniciador en las tareas de doma y arreo en la vida de campo. La orfandad de Fabio se suple con este gaucho idealizado, su amado padrastro, que conlleva todas las virtudes del hombre rural:
El pecho era vasto, las coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cortos con un empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascarón de peludo. Su tez aindiada, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños. Para conversar mejor habíase echado atrás el chambergo de ala escasa, descubriendo un flequillo cortado como crin a la altura de las cejas.
Don Segundo se apellida Sombra y al tiempo que representa ese modelo esencial del hombre de campo, la palabra sombra ofrece el distanciamiento. Es el fantasma de ese pasado idílico que ya no existe más: es, de a poco, el borramiento de esa figura hasta tal punto que un sector de la crítica literaria lo entendió como “la visión nostálgica y elegíaca de los hacendados oligárquicos”. La aristocracia de fin de siglo con el proyecto modernizador en marcha, el progreso triunfante y el proceso inmigratorio en acelerado crecimiento, ante la realidad de una ciudad ajena e invivible, mira al campo con enamoramiento por ese espacio incontaminado, a salvo de los cambios sociales que afectan a las urbes. Es la nueva arcadia sin conflictos, una suerte de ucronía tanto en imágenes como en pensamiento.
Florencio Molina Campos (1891-1959), como Güiraldes, pinta un campo que, en los años veinte del siglo pasado, había dejado de existir. El proceso de modernización había transformado a esas vastas extensiones de horizonte bajo e inmenso en chacras, las unidades económicas, les había pasado el tendido eléctrico y el tren estaba reemplazando a la carreta. Pinta de memoria algo que no puede ver. Un mundo feliz, sin conflicto. Sin malones ni ejércitos. Sin incendios ni persecuciones: “Pinto al gaucho, el que he visto en años lejanos, cuando aún existían verdaderos gauchos, porque los conozco y los comprendo. Dentro de poco, aventados por el progreso y el cosmopolitismo será tarde copiarlos al natural”. Recomendaba, a su vez: “diría a los escritores, a los músicos, a los pintores: vayan a la pampa, a los montes, a las sierras y recojan nuestro inmenso caudal disperso, que aún está a tiempo para salvar el folklore nativo. ¡Triste será que las futuras generaciones nos pidan cuentas! ¡Triste será que no podamos decirles qué fue del gaucho y qué hemos hecho por mantener la Tradición Nacional!”.
Tampoco es el gesto de los escritores que “se fueron a la estancia” cuando la vida en la ciudad se volvió imposible, como una Babel del Cono Sur. Molina Campos no se refugia en el campo: lo inventa nuevamente. Al decir de Luis F. Benedit, pintor y además gran estudioso de su obra, Molina Campos responde a la gran pregunta permanente: qué hubiera pasado si no hubiera venido la inmigración que vino y se hubiera seguido con lo de antes. Un mundo anterior a la inmigración, con su ética, su épica, se borra con el proyecto de país europeo: “En Molina Campos hay una concepción en este sentido, aunque no es xenófoba. La diferencia con Martín Fierro es que este texto es despreciativo con los inmigrantes. Tampoco es que en Molina vas a ver a ningún inmigrante en una tarea “noble”, como enlazar, pialar o marcar ganado. Los que están en sus láminas son los habitantes naturales de la campaña: el vendedor de baratijas, el pulpero o el fotógrafo, como en ¡Mirá lo pacarito, nena! Y así como están, entran en su mundo feliz”.
Guitarreada combina varios de estos motivos. Por un lado, confirma ese mundo feliz en la pareja del gaucho y la china bailando. A la manera de los pintores Juan León Pallière y Prilidiano Pueyrredón, que produjeron sus obras más importantes luego de la caída de Rosas, el gaucho, identificado con el rosismo, luego del derrocamiento del líder ha dejado de ser una amenaza. Su fuerza de trabajo y su servicio militar en la línea de fortines y en las campañas contra el indio se torna indispensable. Las figuras y situaciones son idealizadas. Las escenas cotidianas de Pallière remarcan el ambiente austero y apacible de la vida en el campo que además tiene un sentido moral. En Idilio Criollo (1861), por ejemplo, el rancho de paja está en primer plano, la postura de las figuras refleja el recato y las buenas maneras de los enamorados y los padres de la dama en la penumbra refuerzan el carácter público y cristalino de la relación.
Por el otro, Molina Campos retoma la geografía que recuerda a la vieja matriz inspirada en los paisajes de los pintores viajeros, esa partición de tres cuartos de espacio para el cielo y el horizonte bajo de la llanura, un cielo apacible y limpio, una escena que confirma que el campo (imaginado) se puede seguir pintando.