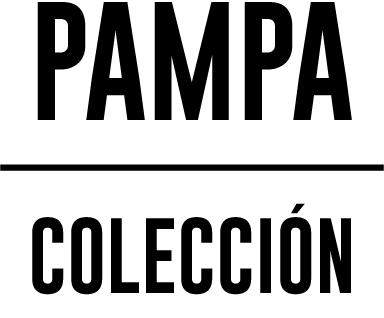Sobre El incendio y las vísperas II, Beatriz Guido (1974), de Horacio Zabala
por Gonzalo Aguilar

Ocurrió en septiembre de 1972 en la ciudad de Buenos Aires. Una patrulla policial irrumpió en la Plaza Roberto Arlt, ubicada en Piedras y Rivadavia, y destrozó las obras de arte expuestas en la muestra Arte e ideología, CAYC al aire libre, que había sido inaugurada el día anterior. Entre las obras destrozadas estaba 300 metros de cinta negra para enlutar una plaza públic, a de Horacio Zabala que conmemoraba a los fusilados de la masacre de Trelew. No sabemos si los policías estaban muy informados de lo que estaban haciendo, o si tenían alguna idea, aunque fuera somera, del arte. Imagino que solo recibían órdenes. En su destrucción, paradójicamente, la obra encontraba uno de sus destinos posibles: cuestionar el poder al punto de hacerse intolerable y exhibir con su presencia-ausencia la clausura del espacio público (y la necesidad de acciones que lo reabrieran o refundaran). Los hechos de violencia política se venían sucediendo vertiginosamente en el continente (muerte del Che Guevara, la represión del Cordobazo, secuestro y asesinato de Aramburu) y el arte podía optar por seguir indiferente con sus lenguajes, refugiado en su autonomía, o subordinarse a la política y sus slogans. Horacio Zabala optó por otra solución, un tercer camino tal vez más arduo, pero que no se instalaba cómodamente en la autonomía del arte, ni tampoco en las consignas unívocas de la política. El camino era el siguiente: un quehacer que se alimentara del conceptualismo y el constructivismo, que desplegara sus saberes de arquitecto y que los hiciera derrapar hacia una ironía —un poco duchampiana, es cierto—, pero sobre todo muy zabaliana. Mejor dicho: qué sucede cuando objetos-conceptos de larga data histórica y pedagógica (la cárcel, el mapa, el periódico) son puestos bajo la acción y la mirada de lo sensorial artístico. “El arte —escribió Zabala a principio de los setenta— depende de lo que no es arte”.
El incendio y las vísperas II, Beatriz Guido, (1974) forma parte de esa serie de experimentaciones que combinan lo conceptual y lo visual. Zabala recurre a una de las demandas escolares que han sido muy frecuentes en otro tiempo: “para mañana tienen que traer un mapa de América del Sur, tamaño 3 Kapelusz”. Entonces, el alumno más aplicado preguntaba: “¿mapa físico o político?”. “Físico-político”, era la respuesta. Ese es el que usa Zabala en su obra. Es una imagen de medición objetiva, a escala, producto de un saber científico, pero que también se permite licencias poéticas como el uso de puntos negros diversos para indicar la cantidad de población de los centros urbanos o los colores para los accidentes geográficos y las fronteras. Los relieves se colorean de verde para las zonas al nivel del mar (que está pintado de celeste) y el marrón se usa para las montañas. Se trata de una convención inspirada por los colores de la naturaleza, aunque parcialmente falsa, ya que en ella existen montañas verdes y llanuras marrones, pero a la que hemos acostumbrado la mirada. Zabala toma entonces este objeto cotidiano, escolar, trivial, inesperadamente bello (eso lo pienso ahora) y lo desplaza de la clase de Geografía o Instrucción cívica a la de Actividades prácticas (así se llamaba la asignatura de enseñanza artística). Lo somete entonces a tres operaciones: le pone un título, desvía su pedagogía y lo entrega a la destrucción parcial y a la catástrofe.
Leído desde las estrategias de Marcel Duchamp, referencia fundamental para este artista argentino nacido en 1943, el título resignifica la obra y produce un ruido o una fricción entre la cosa y la palabra. Zabala recurre aquí, como en otras obras suyas, a textos literarios. El incendio y las vísperas, es una novela de Beatriz Guido publicada en 1964 y que critica, a propósito del incendio del Jockey Club en 1953, tanto al peronismo como a la elite porteña. El artista convierte al incendio en literal y, al mismo tiempo, en dramáticamente simbólico. Al desligar el término “vísperas” de la secuencia narrativa, lo carga de presagios: ya no son los días previos al incendio (como en la novela de Guido), sino a un acontecimiento específico que, si uno se ubica en la fecha de composición de la pieza, no podía ser otro que la Revolución que había tenido lugar en Cuba y que parecía esparcirse por todo el continente.
No creo que el mapa que nos pedían en la escuela fuera para enseñarnos los acontecimientos que se avecinaban sobre el continente. La obra de Zabala perfora el mapa con fuego y en los bordes de la silueta quedan las negruras de su paso. El acto y la elección del comienzo de la llamarada admiten una lectura política: la silueta que deja es informe, pero su centro está en Bolivia. La “teoría del foco” que desde Cuba sostuvieron el Che Guevara y Régis Debray, la idea de que una insurrección tendría un efecto contagio y de que había que “crear uno, dos, tres… muchos Vietnam”, impulsa el gesto del artista. Más allá de que la teoría del foco haya resultado falsa y hasta perniciosa, El incendio y las vísperas II, Beatriz Guido, tiene la virtud de encender en el espectador el ansia de rebeldía, de conocimiento y de empatía.
¿Cómo pensar la catástrofe, entonces, que parece nuestra condición cotidiana? Una respuesta que da Zabala es cartografiarla. Cartografía y catástrofe: darle una dimensión visual y conceptual, física y política, sensorial y sensible, pero también abierta a las significaciones, porque “el arte depende de lo que no es arte” y, sobre todo, del paso del tiempo. Por eso, no hay que subordinar el arte a la política del momento, sino abrir la potencia de lo político que hay en el arte para que la mirada del espectador haga su trabajo.
Muchos años después, en la muestra Una serenidad crispada, realizada en la galería MCMC (Buenos Aires, 2022), la obra era considerada a la luz de los incendios del Amazonas y de otras partes de América Latina producto del agronegocio y el cambio climático. Un suplemento cultural llegó a llamar a Zabala “un visionario de la catástrofe ambiental”. La descripción es absolutamente verdadera, pero solo si entendemos por “ambiental” no solo la naturaleza, sino también el arte, la política y los tiempos que vivimos. Justamente, El incendio y las vísperas II,, por su apertura de sentido y por el modo en que transforma los objetos, se encabalga en el tiempo y admite, hasta incentiva, nuevas interpretaciones.